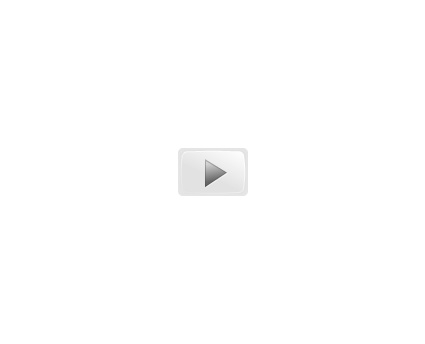Sucede que mis estrellas de cine preferidas son siempre las que duraron y erraron hasta convertirse en seres humanos. Mi lógica es esta: si el cine (si el arte) es extensión, plug-in de la vida, tiene que parecerse o al menos tener alguna conexión con lo terrenal.
Por eso me quedo, siempre, con un Orson Welles antes que con un James Dean, porque al Welles le dio tiempo para quedarse un rato y hacerse de carne y hueso. James Dean tuvo la ventaja, en su idiotez postadolescente de vida rápida, de convertirse en lo que quiso ser: un cadáver atractivo. Uno que será hermoso por toda la eternidad porque jamás fue acosado por los paparazzi mientras iba a una clínica a inyectarse botox, ni llegó nunca a dejar un comentario subido de tono o racista en medios internacionales para que el mundo oyera, como parece ser el hobby actual de Brigitte Bardot.
Es demasiado fácil, casi flojo, quedar marcado en la posteridad después de hacer boom: es un truco barato, de mago de mala muerte. Y, parece, cada generación tiene el suyo propio: la mía vivió la muerte del mejor Joker que jamás se ha enfrentado al Caballero de la Noche, y ahí va a quedar Heath Ledger, implantado en nuestra memoria como el hombre que pudo ser muchos otros y el destino (qué cursi, qué trágico) no se lo permitió.
Me quedo, sin pensármelo dos veces, con la humanidad de las estrellas en decadencia: con Paul Newman sonriendo desde el frasco de mi aderezo César, Brigitte Bardot despotricando contra el mundo, Marlon Brando convirtiéndose en el hombre más gordo y feo del planeta o Liza Minnelli teniendo una boda casi alienígena. Porque sucede que así de locos, feos y metidos en la nevera de mi casa, no perdieron nunca esa cualidad de eternidad que les otorgó el cine y mantuvieron vivo a punta de sudor y talento.
Se me ocurre, desde mi fangirl interna que no morirá nunca, una idea: tendría que haber sido Elizabeth Taylor quien cantara “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” en los cincuenta, como presagio de justicia divina: al final sería ella la que vería su belleza desvanecerse mientras sus diamantes permanecían, cuando a Marilyn Monroe le tocó la bondad dulce de quedar brillando joven y hermosa en pantalla por todos los tiempos, sin debilidades posteriores que pudieran convertirla en otra más de las billones de personas en el planeta.